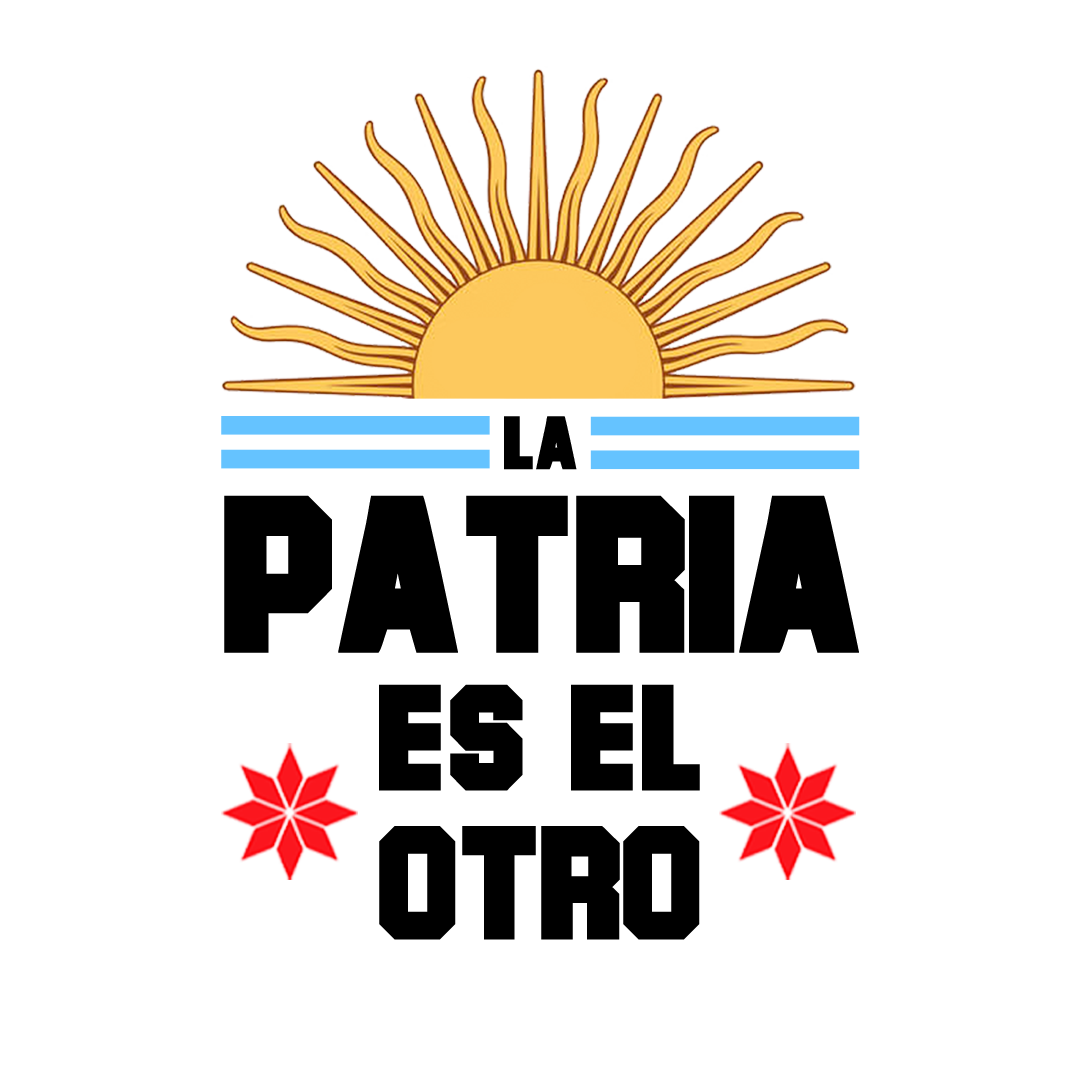Un trabajador de la cooperativa de matricería y tornería Mytra, creada en los años '60 y recuperada en 2018 por sus trabajadores.
Por Luis Palmeiro
Abogado de Fe.Tra.Es.
En el marco de los diez años de vida de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fe.Tra.Es.), el autor reflexiona sobre las consecuencias del modelo de concentración económica que precariza y empobrece a los trabajadores y propone impulsar la economía social como forma de organización autogestiva y colectiva, sin desconocer las tensiones que hay que enfrentar.
Del análisis sistémico de los índices arrojados en los períodos de gobierno desde 1976 hasta la fecha, surgen con claridad algunos resultados que vale la pena poner de relieve para formular una mejor composición de la dinámica empresarial y de la situación económica y social en que se encuentran los sectores del trabajo en su contexto histórico.
Abogado de Fe.Tra.Es.
En el marco de los diez años de vida de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fe.Tra.Es.), el autor reflexiona sobre las consecuencias del modelo de concentración económica que precariza y empobrece a los trabajadores y propone impulsar la economía social como forma de organización autogestiva y colectiva, sin desconocer las tensiones que hay que enfrentar.
Del análisis sistémico de los índices arrojados en los períodos de gobierno desde 1976 hasta la fecha, surgen con claridad algunos resultados que vale la pena poner de relieve para formular una mejor composición de la dinámica empresarial y de la situación económica y social en que se encuentran los sectores del trabajo en su contexto histórico.
Como primer elemento de análisis verificamos que el sector empresario, en su matriz industrialista -tanto local como extranjera- gozó, usufructuó y dilapidó gran parte de los recursos que desde el Estado se le prodigaron.
El discurso de muchos sectores del poder económico, judicial y mediático, que el mal de todos los males se encuentra en el elevado déficit fiscal y que se trata de los gastos que el Estado deriva para políticas inconducentes y superfluas que no debieran encontrarse en manos del Estado, resulta falaz.
Se suma a esto el efecto de carterización que, producto de un efecto de concentración económica cada vez más acentuada, provoca el perverso juego de someter al Estado a las políticas monetarias y fiscales que ellos pretenden bajo la extorsión de formar precios, particularmente en el sector alimenticio, y poner al pueblo en su conjunto a merced de las decisiones de la cúpula, afectando el valor de la comida de los argentinos.
Las virtuales alianzas entre los sectores industriales con los sectores especulativos forman parte de una práctica cuyo ciclo iniciado en 1976 no fue posible desbaratar de modo absoluto, más allá de las muy plausibles políticas implementadas en el período 2003 - 2015. Los ganadores, tanto producto de las presiones sobre el tipo de cambio como de los circuitos especulativos financieros, son una constante en la dinámica empresaria que el retorno democrático no logró recomponer.
La vuelta a insertar al país en la división internacional del trabajo, impuesta por los gobiernos neoliberales, promoviendo el ingreso de divisas y las riquezas para unos pocos mediante el desarrollo, subsidios y beneficios especiales para los sectores agroexportadores, promueve en el mediano o corto plazo, la “necesidad” voraz de esos mismos sectores de alinear los precios internacionales a los internos, lo que en materia de alimentos produce un incremento desproporcional en los precios de la canasta básica.
Depositar la confianza excluyente en que el capital nacional puede promover el proceso de industrialización por sustitución de importaciones a lo que aspiran los sectores políticos y económicos embanderados en las causas nacionales y populares, no será posible con esta “burguesía nacional”.

Una imagen de la cooperativa de trabajo Gráfica Suárez, otra experiencia de un modelo de organización autogestivo.
"A diferencia de la apuesta de modelos liberales o neoliberales que predican el emprendedurismo individualista, sostenemos la necesidad de promover los distintos modos autogestivos y colectivos", sostiene Palmeiro.
Habrá que darse un debate imprescindible que ponga foco y límites a los monopolios por concentración económica, relacionados fundamentalmente con la producción de alimentos y los bienes de primera necesidad, y abrazar a sectores de la economía social y de pequeñas empresas que con intervención estatal puedan generar producción masiva, de mejor y más saludable calidad, así como lograr el abaratamiento de precios. Claro ejemplo de estas posibles acciones estatales destinadas a fortalecer procesos asociativos de pequeños productores, son los denominados “Mercados bonaerenses”, así como la actividad que realizan los trabajadores y trabajadoras del sector rural con producciones agroalimentarias sustentables y saludables elaboradas por cooperativas agrarias, vinculadas a nuestra federación.
Es evidente que los resultados arrojados, particularmente en los últimos nueve años -pandemia, condicionantes externos, endeudamiento y sequía mediante-, no afectaron por igual a los sectores económicos que a la mayoría del pueblo.
Según datos del primer semestre de 2024 del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la empresa Arcor (familia Pagani), obtuvo un incremento de la rentabilidad neta del 656%, Molinos Rio de la Plata, del Grupo Perez Companc, incrementó sus ganancias en un 378%, es decir, las dos más importantes empresas de la industria alimenticia, dueñas de más del 60 % de los productos de góndolas de grandes cadenas de supermercados, obtuvieron en un semestre excedentes de entre cinco y ocho veces superiores a la inflación.
Pareciera que no será posible con estos sectores generar condiciones dignas para la población y alcanzar el anhelado pleno empleo.
Veamos ahora las consecuencias de las políticas públicas en materia del denominado mercado de trabajo, tomando en cuenta datos oficiales de Anses, el INDEC, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (rebajado a secretaría), el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación (actual Capital Humano).
Si se analiza el período anual febrero 2024 a febrero 2025, la situación del denominado mercado de trabajo se modifica con una marcada disminución de la población económicamente activa, que desciende en casi un 4%, mientras que en el trabajo en relación de dependencia el impacto sigue teniendo muestras determinantes en el sector público, con un descenso del 2,4%, siendo sustancial el descenso en la registración de trabajadores independientes, donde la caída durante dicho período es de un 17,4%.
Las modificaciones hacia al interior del denominado mercado de trabajo respecto de trabajadores aportantes, se viene transformando con mayor intensidad durante los últimos 10 años.

Una trabajadora de Gráfica Suárez en su puesto de trabajo, sonríe al contar su experiencia.
Así, se aprecia la paulatina incorporación en el universo de trabajadores aportantes de los trabajadores monotributistas, que hacia el 2004 apenas constituían algo más de 4.000 y para el 2024, entre monotributo y monotributo social, superaron los 2.700.000. Con el agravante que, durante el 2024, se eliminó gran parte del subsidio destinado al monotributo social, por lo que el resultado en lo inmediato será el corrimiento de estos sectores aportantes a los trabajadores no registrados, sin contribuciones al sistema, por las dificultades de afrontar los costos que implica este desplazamiento del Estado.
Pero del gráfico, al dato al que debemos prestar mayor atención, más allá de posibles oscilaciones menores, es que desde 2014 la cantidad de trabajadores asalariados aportantes en relación de dependencia tradicional se mantiene estable en los siete millones de trabajadores, con un marcado incremento de sector de trabajo independiente.
De igual modo, se verifica una marcada aceleración del trabajo no registrado desde 2020 a 2024 que reitera la tendencia histórica, que en promedio ronda el 35 % de los trabajadores con rangos mínimos, según estimaciones, de entre 30 y 32 % hacia finales de 2015, como el último período donde se puede verificar una auténtica disminución del porcentaje de trabajadores no registrados. Mientras que, durante el último año, esta situación se agrava de modo muy ostensible, ascendiendo hasta el 42% en 2024.
En simultaneo con este dato, corresponde examinar qué sucede con la cantidad de empleadores registrados que derivan de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Las cifras que podemos analizar nos permiten una proyección histórica, tomando como referencia los distintos cambios de gestiones gubernamentales desde 2003 a 2024.
Pero tampoco es una tendencia que se detuvo durante el 2024, tomando los datos registrados por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), el descenso en cantidad de empresas registradas en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 fue de 15.564, por lo que, en mayo de este año, las empresas registradas son algo más de 496 mil.
Con estos datos, es necesario generar un nuevo debate. La ausencia durante muchos años del derecho social de captar esa realidad creciente y sólo construir alrededor de una mayoría diezmada, que mantiene intacta su capacidad de movilización y poder de incidencia -aunque, según surge de las propias estadísticas oficiales en lento y paulatino retroceso de acumulación de masa crítica organizada-, puede generar en poco tiempo que el derecho social termine siendo un debate de minorías.
Es necesario generar los aportes para ampliar horizontes y esa ampliación debe venir de la mano de todos los principios del derecho al trabajo y de la doctrina nacional e internacional que lo fundamentan. El derecho social será inclusivo o no será.
Mantener una creciente masa de trabajadores y trabajadoras sin derechos, implica ampliar la desigualdad social y las condiciones de precarización de trabajadores asalariados que actualmente, aún cuando se trate de trabajadores convencionados, se encuentran en algunos casos por debajo de la línea de pobreza.
Estas situaciones vienen siendo tratadas por la OIT, que analiza los altos grados de informalidad que ha adquirido el mercado de trabajo a nivel global, así como aquellas relacionadas con las denominadas tareas de cuidado y de la economía social y solidaria. En estas últimas, la OIT se encuentra abordando una serie de resoluciones y recomendaciones que implican proponer a los Estados que integran ese organismo internacional, propiciar acciones tendientes a asignar determinados niveles de protección que otorguen pisos mínimos de derechos, con la finalidad de no ampliar las condiciones de extrema desigualdad en que se encuentran las distintas regiones globales, particularmente en los países en desarrollo o periféricos.
En ese universo se ubica el conjunto de trabajadores y trabajadoras insertos en distintos modos de autogestión o de las diferentes formas de designación de la economía social, solidaria o popular.
A diferencia de la apuesta de modelos liberales o neoliberales que predican el emprendedurismo individualista, sostenemos la necesidad de promover los distintos modos autogestivos y colectivos.
Además de estas modalidades que se presentan en el abordaje del trabajo autogestivo o asociativo, otro grupo de trabajadores avanza también por la posibilidad de promover la gestión obrera de sus empresas y allí también es preciso entablar los lazos con las organizaciones sindicales, en las que resulta necesario incorporar a la discusión para que la negociación colectiva incorpore a estos trabajadores y trabajadoras desplazados del alcance de derechos elementales.
Es imprescindible propiciar el debate interno que implica reconocer que las organizaciones sindicales en sus acciones por reivindicaciones salariales y condiciones de trabajo, generan un punto de tensión con las corporaciones económicas frente a la puja distributiva de ingresos y los trabajadores y trabajadoras autogestionados no pueden mirar desde afuera, deben ser parte de esa tensión. Es de su interés.
No se producirán avances protectorios para distintos sectores de los trabajadores en la totalidad de sus modos de inserción laboral, sin que la organización sindical no lo incluya en sus debates colectivos. De no realizarse el esfuerzo inclusivo, será otro modo de profundizar la precarización de los trabajadores asalariados en relación de dependencia.
Los márgenes de avances peligrosos de trabadores y trabajadoras sin derechos, desplazados de elementales derechos sociales, implica un modo de profundizar una inequitativa distribución de las riquezas del país. Si el porcentaje de trabajadores asalariados convencionados y precariamente protegidos con normas cada vez más regresivas apenas puede alcanzar el 30 % de la población económicamente activa, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional comienza a ser una normativa focalizada y cada vez más alejada de las necesidades de la mayor parte de la población trabajadora.
Es imperioso ampliar el margen de derechos para la mayor parte de los trabajadores y del trabajo en todas sus formas.
El acceso a derechos implica necesariamente una ampliación de los procesos de democratización en la sociedad. Es función ineludible del Estado promover mayores niveles de equidad social. La exclusión de cerca del 70 % de población activa de toda protección agudiza la desigualdad y promueve una sociedad cada vez más injusta.
Desde luego que propiciar la ampliación de derechos provocará tensiones con los factores del poder real y las corporaciones económicas, pero no será posible mejorará las condiciones de vida de la totalidad de la población sin que esas tensiones se resuelvan en favor de los sectores vulnerables o más desfavorecidos.